
Sobre los beneficios y promesas de Dios, y principalmente de la elección a la gracia, o llamamiento a la fe.
- Pero para que el hombre no sólo cumpla los mandamientos de Dios hasta aquí explicados, sino que también quiera voluntariamente cumplirlos de mente, Dios quiso por su parte hacer todo lo necesario para efectuar ambas cosas en el hombre, es decir, determinó conferir tal gracia al hombre pecador por la cual pudiera ser idóneo y apto para cumplir todo lo que se requiere de él en el Evangelio, y aún más, prometerle cosas tan buenas, cuya excelencia y belleza excedieran con mucho la capacidad del entendimiento humano, y que el deseo y la esperanza cierta de ello encendieran e inflamaran la voluntad del hombre para rendirle obediencia en los actos. En efecto, Dios habitualmente nos da a conocer y nos concede todos estos beneficios por medio de su Espíritu Santo (acerca del cual hemos declarado más ampliamente más arriba).
- Por tanto, en primer lugar, cuando Dios llama a sí a los pecadores por medio del Evangelio y les ordena seriamente la fe y la obediencia, ya sea bajo la promesa de la vida eterna o, por el contrario, bajo la amenaza de la muerte eterna, no sólo concede la gracia necesaria, sino también la suficiente para que los pecadores le rindan fe y obediencia. Este llamamiento se llama a veces en las Escrituras elección, es decir, a la gracia como medio de salvación, muy diferente de la elección a la gloria o a la salvación misma; más adelante se tratará de esto. Este llamamiento, sin embargo, es efectuado y ejecutado por la predicación del evangelio, junto con el poder del Espíritu, y eso ciertamente con una intención bondadosa y seria de salvar y así llevar a la fe a todos los que son llamados, ya sea que realmente crean y sean salvos o no, y así se nieguen obstinadamente a creer y ser salvos.
- Porque hay un llamamiento que es eficaz, llamado así porque alcanza su efecto salvífico por el acontecimiento y no por la sola intención de Dios. En efecto, no es administrada por alguna sabiduría especial y oculta de Dios a partir de una intención absoluta de salvar, de modo que se una fructuosamente a la voluntad del que es llamado, ni de modo que por ella la voluntad del que es llamado sea tan eficazmente determinada a creer mediante un poder irresistible o alguna fuerza omnipotente (que no es otra cosa que la creación, o la resurrección de entre los muertos) que no podía dejar de creer y obedecer, sino porque no se resiste a ella el que ahora es llamado y suficientemente preparado por Dios, ni se opone a la gracia divina una barrera que de otro modo podía ser puesta por él. En efecto, hay otra que es suficiente, pero sin embargo ineficaz, a saber, la que por parte del hombre carece de efecto salvífico y por voluntad y culpa evitable del hombre solo es infructuosa, o no alcanza su efecto deseado y debido.
- La primera, cuando va unida a su efecto salvífico o está ya constituida por su acto ejercitado, se llama a veces en la Escritura conversión, regeneración, resurrección espiritual de entre los muertos y nueva creación, claramente porque por ella somos eficazmente convertidos de un estilo corrupto de vivir a vivir justa, sobria y piadosamente, y somos resucitados por causa celestial de una muerte de pecado o de una costumbre mortal de pecar a una vida espiritual o modo santo de vivir. Y finalmente, siendo reformados por la eficacia espiritual de la Palabra según la imagen primero de la enseñanza y luego de la vida de Cristo, es como si naciéramos de nuevo y fuéramos hechos nuevas criaturas mediante el arrepentimiento y la fe verdadera.
- Por tanto, el hombre no tiene fe salvadora por sí mismo, ni es regenerado o convertido por las fuerzas de su propia voluntad, ya que en estado de pecado no puede por sí mismo ni por sí mismo pensar ni querer ni hacer nada que sea bueno para salvarse (de lo cual lo primero es la conversión y la fe salvadora), sino que es necesario que sea regenerado y totalmente renovado por Dios, en Cristo, mediante la palabra del Evangelio unida al poder del Espíritu Santo, es decir, en su entendimiento, afectos, voluntad y todas sus fuerzas, para que pueda entender, meditar, querer y acabar correctamente estas cosas que son salvíficamente buenas.
- Pensamos, pues, que la gracia de Dios es el principio, el progreso y la consumación de todo bien, de modo que ni el mismo hombre regenerado puede, sin esta gracia precedente o preveniente, excitante, seguidora y cooperadora, pensar, querer o terminar ninguna cosa buena para salvarse, y mucho menos resistir a las atracciones y tentaciones del mal. Así, pues, la fe, la conversión y todas las buenas obras, y todas las acciones piadosas y salvíficas que pueden pensarse, deben atribuirse sólidamente a la gracia de Dios en Cristo como su causa principal y primera.
- Sin embargo, un hombre puede despreciar y rechazar la gracia de Dios y resistirse a su operación, de modo que cuando es divinamente llamado a la fe y a la obediencia, es capaz de incapacitarse a sí mismo para creer y obedecer la voluntad divina, y eso por su propia culpa verdadera y vencible, ya sea por descuido seguro, o prejuicio ciego, o celo irreflexivo, o un amor desmesurado al mundo o a sí mismo, u otras causas incitadoras de esa clase. Porque tal gracia o fuerza irresistible, que, en cuanto a su eficacia, no es menos que la creación, ni que la generación propiamente dicha, ni que la resurrección de entre los muertos (y causa el acto mismo de fe y obediencia de tal manera que, concedido, el hombre no puede no creer ni obedecer) ciertamente no puede ser sino inepta y neciamente aplicada donde se ordena seriamente la libre obediencia, y eso bajo la promesa de una vasta recompensa si se cumple y la amenaza del más grave castigo si se descuida. Porque en vano ordena esta obediencia y la requiere de otro, y sin causa promete recompensar la obediencia, quien sólo él mismo debe y quiere causar el acto mismo de obediencia con una fuerza tal que no puede ser resistida. Y es tonto e irracional recompensar como verdaderamente obediente a alguien en quien esta misma obediencia fue causada por medio de un poder tan ajeno. Y finalmente, el castigo, especialmente eterno, es injusta y cruelmente infligido a aquel como desobediente por quien esta obediencia no fue realizada únicamente por la ausencia de esa gracia irresistible y verdaderamente necesaria, que realmente no es desobediente. No podemos decir aquí cómo en todas partes de las Escrituras se afirma de algunos que resistieron al Espíritu Santo, que se juzgaron, o más bien se hicieron indignos de la vida eterna, que anularon el consejo de Dios acerca de sí mismos; que no quisieron oír, venir, obedecer, que cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones, etc. Y de otros, que creyeron pronta y libremente, que obedecieron a la verdad y a la fe, que se mostraron atentos y enseñables, que estuvieron atentos a la doctrina evangélica, que recibieron la Palabra de Dios con alegría, y que fueron más generosos en esto que los que la rechazaron, y finalmente, por último, que obedecieron de corazón a la verdad, o al Evangelio. Atribuir todo esto a los que de ningún modo pueden creer ni obedecer, o no pueden no creer y obedecer cuando son llamados, es muy ciertamente insensato, y llanamente ridículo.
- Y aunque realmente exista la mayor disparidad de gracia, según la más libre dispensación de la voluntad divina, el Espíritu Santo confiere a todos, tanto en general como en particular, a quienes se predica ordinariamente la Palabra de fe, la gracia suficiente para engendrar en ellos la fe y llevar a cabo gradualmente su conversión salvadora. Por tanto, la gracia suficiente para la fe y la conversión no sólo alcanza a los que creen y se convierten, sino también a los que no creen y no se convierten realmente. Porque a quienes Dios llama a la fe y a la salvación, los llama seriamente,d es decir, no sólo con una muestra externa, o sólo con palabras (es decir, cuando se declaran sus mandamientos y promesas serias a los que son llamados en general), sino también con una intención sincera y no fingida de salvarlos y con la voluntad de convertirlos. Por lo tanto, nunca quiso ningún decreto previo de reprobación absoluta o de cegamiento o endurecimiento inmerecido con respecto a ellos.
Mark A. Ellis, ed., The Arminian Confession of 1621: Translation, trans. Mark A. Ellis (Eugene, OR: Pickwick Publications, 2005), 108-110.


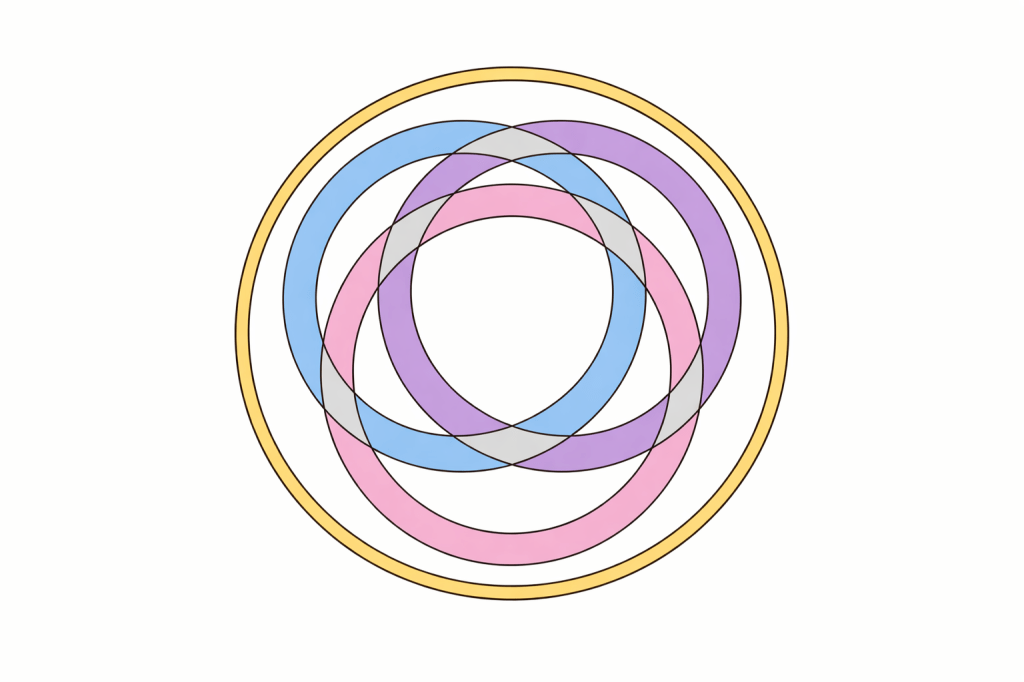





Deja un comentario